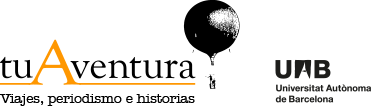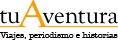Por: Adrián Roque, miembro de la Expedición Discover Gambia.
El vuelo duraba cinco horas exactas. Hablo de una exactitud europea, no africana, porque en África no tienen relojes. Él llevaba una gorra roída de inconexos patrones que dibujaban mapas antiguos, palmeras saturadas y avionetas de la segunda guerra mundial al estilo cómic. Su sudadera era una continuación del eclecticismo que lo caracterizaba en un patrón verde claro con rayas fosforitas. El vuelo duraba cinco horas exactas y Gambia no se iba a mover del sitio. Jamás me había dispuesto a viajar a un lugar tan alejado de casa, pero me miraba el reloj con insistencia. Miraba mi reloj y luego lo miraba a él. Unas gafas opacas de incalculables dioptrías y aquella barba de tres días que su oscura piel camuflaba.
–¿Tienes prisa? –me preguntó, o me dijo. Y supe qué responderle.
–Tengo ganas de llegar.
Alhagie Malik era alto, yo había hablado con él al subir al avión sobre eso. Mi compañera quería aposentarse al lado de la ventana para fotografiar una vista aérea perfecta del río Gambia al sobrevolar el país y él, que estaría harto de verlo, estaba incómodamente apretado entre su asiento y el contiguo. “Oye, eres muy alto, ¿te apetece cambiarte con mi compañera y así estiras las piernas en el pasillo?”, le ofrecí, y así fue nuestra toma de contacto.
Él se estiraba en el corredor del avión y como si de un mecanismo retráctil se tratase, se encogía automáticamente cada vez que alguien cruzaba hacia la zona de los lavabos. Cada vez que eso sucedía me miraba y me lanzaba media sonrisa de soslayo, medio agradeciéndome medio culpándome por haberle convencido de cambiar su asiento.
–¿Eres gambiano? –le pregunté al ver su pasaporte. Era obvio que lo era, su pasaporte color esmeralda con letras doradas que rezaban Progreso, Paz, Prosperidad, el lema del país africano, lo delataba. Pero intenté romper el hielo de esa forma.
–Sí, por poco –contestó riendo, en África no tienen relojes, así que no sabía a cuánto se refería hasta que le pedí que me especificara–. En tres meses me dan la nacionalidad española. Por fin puedo decirle adiós a este pasaporte que no me deja entrar en ningún sitio.
No era de extrañar su alegría, España ocupa el tercer puesto en el Índice Guide de Ranking de Pasaportes por proporcionar acceso sin visado a 191 países del mundo, solo superado por el pasaporte de Corea del Sur y Singapur. El documento gambiano, en cambio, ocupa el número 74 de la clasificación, situación que perjudica y traba muchísimo a su población para viajar.
–Eres casi español, entonces –le afirmo.
–Casi. Llegué a España en 2006, creo que puede decirse que me conozco bien el país –ríe.
Le pregunto que cómo llegó. Se frota las manos y se las mira después, intentando encontrar la respuesta en ellas. Se busca en las palmas como quien busca en un libro olvidado, como quien busca en una galería antigua una obra que le marcó pero ya nadie rememora. Se busca en las manos memoria. Y recuerda:
–Por el mar.
–¿En barca?
–En patera –me corrige–. En las barcas no hay peligro. Yo llegué en patera hasta Canarias, después de diez días me llevaron a Aragón.
–¿Y vives allí desde entonces?
–En Calatayud, pero estuve por toda la región. Dormí por varias ciudades, en varias calles, en varios parques. Comía de Cáritas y mi casa era cualquier lugar que consiguiese resguardarme del frío –dice. Se vuelve a frotar las manos, como recordando el frío–. Los españoles decís que en España hay buen clima. ¡En Gambia hay buen clima! Enero es el mes más frío y si bajamos de 20ºC es algo raro.
Le sonrío y le doy la razón. A mí el cuento de que en España siempre hace buen tiempo no me acaba de calar. El cambio climático ha conseguido que en un día de noviembre puedas pasear en manga corta y de pronto abril se presente con imposición de edredón y plumas. No, definitivamente no hace 20ºC en enero.
–¿Te fuiste de Gambia sabiendo lo que buscabas? –le pregunto indagando.
La mayoría de los gambianos huyen de su país en busca de lo que se conoce como el sueño europeo. Son conscientes del riesgo que asumen al huir de su país bien sea por mar, arriesgando su vida en las intempestivas aguas del Atlántico o por tierra, cruzando fronteras donde se libran guerras abiertas o grupos rebeldes atentan contra Estados debilitados que se visten de fuertes, hasta llegar al estrecho del Mediterráneo. No obstante, el riesgo no es nada en comparación con la situación a la que les toca enfrentarse en su país. Es más fácil enfrentar al riesgo que hacerlo contra la nada, pues donde no hay nada a lo que aferrarse no hay nada a lo que hacer frente.
–Claro que lo sabía –responde mirándome–, ¡una vida mejor! Éramos nueve hermanos, vivíamos en Banjul y tuvimos que irnos a Tanji, una ciudad alejada de la capital, porque no conseguíamos subsistir. Yo ganaba el sueldo promedio, 15.000 dalasis, unos 200 euros.
El gasto gambiano mensual ronda los 18.000 dalasis, a Alhagie no le salían las cuentas. A mí tampoco. No huyó de Gambia, sino del hambre y las calamidades que llevaba toda una vida soportando. Me cuenta que prácticamente todas las familias en su país tienen a un miembro en Europa que envía dinero para que puedan seguir adelante. “Si un hijo muere en el intento de llegar al sueño europeo, parte el siguiente. Alguno llegará”. Supongo que eso deben creer las madres gambianas, que tienen una media de cinco hijos según datos del Instituto Nacional de Estadística.
–Partí más joven que tú ahora, tenía tan solo veinte años.
–¿Viviste por mucho en la calle?
–Un tiempo –me dice. En África no tienen relojes–, pero ahora ya tengo casa y mujer. Llevamos desde 2014. ¡Nos fuimos a vivir juntos el día de San Valentín! –yo dudé que un musulmán celebrase o tuviese algún tipo de entendimiento romántico de lo que ese día representaba, pero la alegría con la que lo expresó me mostró lo contrario–. Ahora vengo a ver a la familia todo noviembre y el 23 de diciembre vuelvo a casa, mi mujer no me perdonaría pasar Noche Buena y Navidad sola.
–¿Eres musulmán? –pregunto, curioso por tanta celebración haram.
–A veces –se sonríe–. Bueno, soy buena persona. En Gambia todos somos buenas personas.
Hubo una pausa en la que aproveché para ponerme los cascos y dormir un poco, pues yo, europeo, sí tenía reloj, y calculé que me quedaban aún tres horas por delante. Pero Alhagie me dio dos toquecitos en el hombro para impedir mi cabezada.
–No todos –se corrigió–. En Gambia no todos somos buenas personas. Hay gente buena y gente mala, como en todo el mundo.
No tardaría en darme cuenta.
Como en todo el mundo
Esa misma noche me instalé en mi hotel de la ciudad de Serrekunda, en la avenida Senegambia. El Kairaba Beach Hotel era uno de aquellos páramos a los que los blancos les gusta ir en países del África negra: repleto de decoraciones talladas en madera y palmeras impostadas que te dan la sensación de haber vivido África. África, en realidad, estaba fuera, en aquella calle repleta de locales de influencia kitsch involuntaria con logos luminiscentes, neones que mezclaban todos los colores existentes (y alguno más por existir) y blancos, muchos blancos, creyéndose en el sueño africano y disfrutando de un país que sirve chupitos de tequila a menos de un euro al cambio.
Pero la avenida Senegambia era mucho más que un sinsentido absurdo de estéticas. En sus escasos dos kilómetros podías apreciar a derecha e izquierda restaurantes que al caer la noche se convertían en pubs y discotecas, cerraban sus ventanas con cortinas opacas e iluminaban su interior con focos azules y violetas. El Yasmina, el African Queen, el Dreamz Come True y demás nombres más que sugerentes llenaban la calle. Dentro de ellos, lo sugerente daba paso a lo obvio.
A Gambia se la conoce como la costa de las sonrisas. En aquel momento me pareció algo bonito. Mamou, mi guía, me contó “nos llaman la costa de las sonrisas”. Y sonreí. Sin duda era un epíteto precioso. Fue allí, en Serrekunda, cuando me di cuenta que a la costa de las sonrisas le faltaba un adjetivo. La costa de las sonrisas fingidas. La costa de las sonrisas forzadas. Era la costa de las sonrisas que, aunque hubiesen pasado algunos siglos, seguían siendo esclavas. En mi primera noche en suelo gambiano ya me di cuenta de que algo no estaba bien cuando vi que en aquella ciudad solo se veían viejos blancos con algunas adolescentes negras y chicos negros con algunas viejas blancas.
La vigente fama que tristemente precede a Cuba, Colombia o Brasil, copa cualquier tipo de reportaje sobre el tema en los medios de comunicación que, de vez en cuando, recuerdan las atrocidades que practican algunos europeos y norteamericanos en países en los que pueden ser los monstruos que ocultan ser en sus vecindarios. No obstante, no se habla del turismo sexual gambiano.
África se postula en los medios con su prístina pureza, su belleza natural y su paisajística magia. África es lo que está allí, lejos, lo desconocido, lo inexplorado. En las agendas mediáticas África es el hambre o lo maravilloso, no hay grises ni otros temas. Ciertas oenegés se han encargado de ello, un flaco favor a los lugares que a pesar de tener todas esas maravillas, sufren una de las mayores lacras de este mundo: el prójimo ser humano.
Se puede discernir, a pesar de que muchos periodistas no opinen del mismo modo, entre el turista, el viajero y el periodista de viajes. Se puede discernir de lo que el viajero hace y el turista no quiere. De lo que el turista hace y el periodista critica. De lo que el periodista debe hablar y el viajero no quiere ver. De lo que el viajero no quiere ver y el turista ni conoce.
Mi abuela decía: quien quiere, puede y quien puede, debe. Los alemanes y las inglesas querrían abstraerse un ratito del monótono invierno Europeo y sus tradiciones cristianas y se paseaban por un noviembre calurosamente playero en Gambia a la caza de un par de chicos negros. Querían, podían. Yo, como periodista, podía contarlo y expresar en una crónica el asco que me producía. Podía, debía.
A veces me inspiran pensadores del pasado para entender mis pensamientos presentes. Hegel decía que la libertad es ser consciente de la necesidad. Si eso era cierto, en Gambia vivían las personas más libres que jamás hubiese conocido. Saben que necesitan el dinero y hacen cualquier cosa para conseguirlo. ¿Existe, entonces, una neolibertad que desconozco? ¿La libertad esclava, quizá?
–¿De dónde eres? –me preguntó en inglés una chica gambiana borracha mientras daba un traspié hacia la derecha. Tras ella, dos amigas igual de tomadas.
Su vestido ajustado solo rivalizaba en extravagancia con su peluca rizada mal colocada. Llevaba en la mano una botella de agua rellenada de cualquier alcohol incoloro (véase vodka o ginebra), algo que le evitara las miradas de desaprobación por parte de una población en más de un 90% islámica. Aunque, a decir verdad, yo no había visto antes un islamismo tan laxo como el de Gambia. La chica iba visiblemente embriagada, daba igual que llevase una botellita de agua por atrezzo.
–España –dije evitándole la mirada.
–Hola, hola, españoles –respondió en mi idioma.
Y me sentí asqueroso.
Aliviarse del dolor de ser un hombre
Las calles estaban cubiertas de una característica arena rojiza que también vestía ligeramente las escasas avenidas asfaltadas. No había farolas u otro tipo de alumbrado, ni alcantarillado público, ni cubos de basura, por lo que la suciedad se acumulaba indiscreta en las cunetas. Pero pese a todo, los gambianos sonreían, eso era un hecho.
El aire bochornoso de la noche en Gambia hacía vibrar las cortinas de luces artificiales y transportaba en su brisa el sonido de las risas forzadas. La música excesivamente alta de los pubs se entremezclaba con el murmullo de conversaciones desinhibidas. Anduve por la calle. Vi allí un hombrecillo enclenque de avanzada edad rodeado de dos chicos y dos chicas autóctonas, estaba eligiendo; allí, una señora senil se amarraba al brazo de un joven más alto que ella que la acompañaba paseo arriba y paseo abajo y acabaría la noche donde ella pidiera; allí, un hombre con dos niñas; allí, un chaval hacía sonrojarse a un grupito de viejas e intentaba conseguir la venia de alguna de ellas.
–Aquí todo es una mentira –le dije a un compañero señalando a los grupos de personas que bailaban y reían–. Los europeos vienen en busca de algo exótico que les haga sentir vivos. Vienen en busca de una ilusión que les haga abstraerse de sus vidas por un tiempo.
Recordé entonces una de las frases más impactantes de la crónica ‘El sí de los niños’ sobre Sri Lanka, que recoge Martín Caparrós en su libro Lacrónica. En ella cita la frase del doctor Johnson “el que se convierte en una bestia se alivia del dolor de ser un hombre”. El que se convierte en una bestia se alivia del dolor de ser solo un pobre hombre, añadiría.
Mamou, mi guía, comentó entonces que se le hacía tarde. En África no tienen relojes, pensé, pero supuse que se refería a que el tiempo de ser agradable con los periodistas españoles y mostrarnos su país había llegado a su fin aquel día. Mostrar Gambia a ojos ajenos debe ser exhaustivo. Un país cuya importancia histórica reside en haber sido uno de los mayores mercados de esclavitud y que luchó por una independencia que ahora intenta practicar de la mejor forma cuesta venderse como el paraíso que en realidad es. Mamou omitió deliberadamente todo eso.
Aunque oficialmente liberado del dominio colonial, las sombras del pasado se proyectan en el presente gambiano en forma de explotación turística, de un comercio sexual disfrazado de diversión y de sonrisas que en realidad ocultan historias de desesperación y absoluta desigualdad.
Hamat Bah, ministro de Turismo y Cultura, ya alzó la voz en 2018 al grito de “¡marchaos a Tailandia si queréis turismo sexual! No podemos permitir que Gambia sea rebajado a ese nivel”, e impulsó leyes contra la prostitución y la trata de personas, regulaciones en la industria turística para controlar y supervisar el turismo sexual y amplias campañas de concienciación con programas educativos para informar a la población sobre los peligros de esas prácticas. Estos esfuerzos buscaban crear conciencia sobre los derechos y la protección de las personas vulnerables.
En vano.
Gambia aún es uno de los lugares en los que la palabra “trabajo” cobra todo su sentido originario: del latín tripaliare, un instrumento de tortura. Me quedó claro cuando la conocí noches después. Para los blancos se hacía llamar Bella Beauty, su verdadero apellido era Turay, y a pesar de no poder contar su historia como mereciera, porque así me lo pidió, me dejó claro que lo único que diferencia a un violador de un putero es un billete.
El río que lo vertebra todo
Al día siguiente dejé el hotel y me dirigí a una expedición por el río Gambia, único testigo silencioso de la historia y la vida del país. A orillas del río, la realidad de Gambia se presentaba de una forma completamente distinta a la de la noche anterior. Las barcas remaban el que fue el cauce más infestado de cocodrilos de toda África con una paz inalterable que se mecía con el sonido de las palas sobre el agua.
A la sombra del techo de mimbre que ofrecía la embarcación, cruzando al río que dividía el territorio, me propuse conocer la otra cara del país. Samuel era el barquero del Mama África, le pregunté buscando otro punto de vista diferente qué era lo mejor de vivir en su país. Divagó primero hablándome sobre lo que el río es para él, me contó la importancia de aquellas aguas en las vidas de los gambianos, me afirmó que es todo lo que vertebra su país. “Un río que lo vertebraba todo, que fluye sin descanso, que lleva fluyendo desde los albores del tiempo sin rendirse”. Era una metáfora bonita con su pueblo.
–Este río nos ha dado vida y a la vez ha sido testigo de nuestras derrotas.
–A pesar de ello seguís sonriendo. Sois la costa de las sonrisas –le comento pizpireto.
–Gambia puede ser conocida como la costa de las sonrisas, pero es importante entender que nuestras sonrisas a veces ocultan desafíos y dificultades –dijo Samuel sin dejar de palear. Y lo entendí, no era difícil hacerlo.
El agua del río Gambia, clara y constante, representaba la resistencia de un pueblo que había enfrentado adversidades a lo largo de los siglos. La realidad compleja del país, entre la lucha por una vida mejor y la explotación disfrazada de turismo, se reflejaba en las aguas que fluían ante nosotros. Sin duda Gambia era mucho más de lo que se veía en Serrekunda. Un pueblo resiliente forjado por las corrientes de la historia que a golpe de sonrisas forzadas ha conseguido subsistir.
Como dice Martín Caparrós en Lacrónica “un periódico no sabe decir ‘no sé’. […] por el contrario, […] el cronista en su primera persona deja claro que lo que está contando no es ‘la verdad’ sino aquello que él pudo averiguar, entender, reconstruir, está diciendo todo el tiempo que lo que cuenta si acepta la duda. […] Contra el mito de la objetividad, la realidad de la franqueza: hice el esfuerzo de enterarme de todo lo posible para poder contártelo –y hay cosas que no sé”.
Yo no sabía nada sobre Gambia. Esto es todo lo que pude obtener.
–¿Queda mucho para llegar a la aldea? –le pregunté mientras surcábamos el río.
–Un poco.
–¿Un poco europeo o un poco africano? –pregunté entre risas.
Samuel entonces me dejó mudo con una frase que se acuña en su continente y se ajusta como anillo al dedo a su país, a todo lo que tiene por delante, al trabajo que aún debe hacerse, al progreso y al futuro. A una Gambia que, Alá mediante o no, confía en cambiar la situación en la que lleva estancada décadas.
–Un poco. En Europa tendréis relojes. En África tenemos el tiempo.