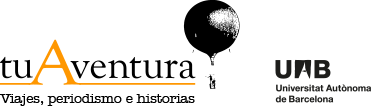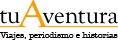Crónica de un viaje (inacabado) por mercados, despensas y cocinas del planeta
“Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios”.
Itaca
Konstantinos Kavafis
La comida es un viaje. Y los mercados son parte del mapa. Esta crónica es un recorrido —que siempre estará incompleto— a través de una parte de la gastronomía mundial. Y es algo más: un ejercicio intercultural, periodístico y formativo que explora mercados, despensas y cocinas de cuatro continentes. Son retales escritos tras ocho viajes hechos y vividos. Y muy cerca: una bitácora que recuerda atmósferas, sabores y texturas. Es también un periplo gastronómico que responde, cuenta y pregunta. Barcelona, Colombia, Etiopía, Ecuador, Birmania, Argentina, Marruecos, Nicaragua, y República Dominicana hilvanan un relato del comer. No es fácil convertir la comida en texto. No se trata solo de degustarla. Hay que caminarla, explorarla, mirarla, escucharla y, finalmente, transformarla en palabras. Todo viaje gastronómico es una oportunidad para aprender. Y es —y será siempre, por fortuna— una invitación a desaprender.

Alimentos de historias
En el Mercado Central de La Habana (Cuba), cerca de la estación de autobuses, uno se topa frontalmente con la realidad de un bloqueo. En ese espacio, el viajero —si sabe mirar y no solo ver— descubre lecciones de macroeconomía y de geopolítica. Muy lejos, mujeres hamer lucen orgullosas sus peinados de un ocre rojizo y mantecoso en los mercados africanos de Turmi o Dimeka (Etiopía). En sus tenderetes ofrecen enseres y artefactos que conectan con la cocina: grasas animales, pieles de cabra o conchas de moluscos. Se acercan compradores y curiosos de tribus vecinas. Es un lugar para el encuentro, el intercambio y el alimento. A unos 12.600 kilómetros de distancia, en la Plaza de Paloquemao de Bogotá (Colombia), cada mañana, toneladas de flores y de frutas exóticas inundan de extraños colores y aromas el recinto. Y en Managua (Nicaragua), entre las retorcidas callejuelas del Mercado Oriental, uno de los más grandes de Centroamérica, se puede comprar —o eso me dicen— cualquier cosa “comestible”. Cualquiera. Todas, aseguran.
Lejos queda la mítica Ruta de la seda. Uzbekistán sigue siendo hoy un regalo para la vista y para el paladar. Esta tierra, sellada por la mezcla y el orgullo de la tradición, invita al visitante a un viaje gastronómico que es también un viaje al pasado. En su capital, Tashkent, emerge el Bazar Chorsu. Bajo sus cúpulas y entre sus corredores: más de cien años de historia. Salchichas de carne de caballo (kazy), frutos secos, sopa picante, especias aromáticas y pan… mucho pan. El pan lavash es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No es solo un alimento. Es una alegoría del bienestar. Y es un símbolo de la abundancia. “Nunca pueden quedar restos al finalizar una comida”, me comenta un viejo artesano. “Sería una ofensa”, añade mientras ordena su puesto. Vende sellos que se usan para marcar el centro de las hogazas. Esas marcas identifican al “creador” que las amasó. Y sigue: “Aquí no está bien visto tirar o golpear el pan. Es un tesoro”. Fascinante y aleccionador. A unos cuatro mil kilómetros de esta tierra plagada de caravanserai, míticas “posadas de carretera”, se encuentra Birmania (antes Myanmar). El paraíso de las pagodas y uno de los tres países con mayor producción acuícola del mundo sorprende al visitante con una oferta callejera, suculenta y colorida de brochetas, guisos y frituras a base de peces y mariscos. La comida se vive y se conversa en la calle. En la turística y multicultural ciudad de Barcelona (España), los curiosos llegan al Mercado de Sant Josep de la Boquería atraídos por su historia y sus tenderetes convertidos en sofisticados escaparates. La gastronomía es el qué y es el porqué de muchos viajes.

Entre los tenderetes de estos mercados hay historias apetitosas, sazonadas de vidas anónimas. La amalgama de oficios que deambulan su alrededor es tan variada como interesante: campesinos, jornaleros, leñadores, vendedores ambulantes, panaderos, curanderos, cazadores, pescadores, pastores, floristas, carniceros, ganaderos, charcuteros, cocineros, chefs… Aquellos que desde el amanecer “mueven” los alimentos hasta los puntos de venta; los que los cocinan; los que cargan bultos repletos de frutas; los que hornean el pan; los que ofertan peces extraños procedentes de rincones también extraños; los que mueven suculentos guisos entre rudimentarios fogones; los que ofrecen remedios de raíces curativas, guijarros poderosos y pócimas prodigiosas; los que malvenden vegetales cultivados a las orillas de sus paupérrimas viviendas… El viaje no acaba allí. Desde estos mercados, alimentos y recetas viajan a despensas anónimas y a las cocinas —mundialmente premiadas y reconocidas— de restaurantes como “Rafael” o “AmaZ” en Lima (Perú); o a los laboratorios gastronómicos como el “Dos Pebrots” en Barcelona (España) o el Celler de Can Roca en Girona (España). Son lugares convertidos en templos del comer. Son solo ejemplos de un universo inabordable. El “Foro de Cultura de las Ciudades del Mundo” estableció que en Tokio (Japón) hay más de 148.000 restaurantes; cerca de 83 mil se concentran en Seúl (Corea del Sur); unos 44 mil abren cada semana en París (Francia) y 26 mil aderezan la vida inagotable de Nueva York (Estados Unidos). Lo decíamos: la comida es un viaje. Quizás, es elviaje.

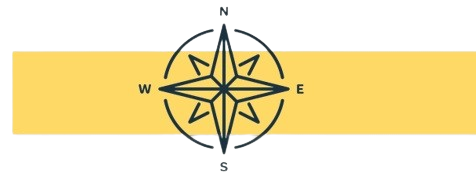
Cuaderno de bitácora 01
Entre Colombia y Etiopía
El café que ya no habla
Bogotá (Colombia). Unos 2.625 metros sobre el nivel del mar. Amanece nublado. Casi llueve. Son las cinco de la mañana. La Plaza de Paloquemao, la segunda más grande de la capital, es un hervidero de carretas, canastas, capachos y cajas. También de gente. Como cada mañana, centenares de camiones llegan de regiones del país, cargados de flores, frutas, carnes y vegetales. Desde 1946, este mercado —que debe su nombre a una leyenda y a un hipotético árbol seco calcinado en ese lugar— surte de alimentos a Bogotá. El visitante que llega allí paladea un cambalache de voces, canjes, colores y aromas. “Aquí siempre huele a café, mi hermano”, me dice sin mirarme un vendedor bigotudo, risueño y barrigón. Sostiene en su mano izquierda un vaso de cartón rebosante de un café que humea. “Sin el tintico, uno no amanece”, dice antes de irse.
En 2021, el suelo colombiano produjo unos 12,6 millones de sacos de 60 kilos de café verde. Esta bebida todavía está de moda. Las autoridades municipales se propusieron recuperar el centro histórico de la ciudad con una campaña titulada “Bogotá en un café”. En el siglo XX, artistas e intelectuales se reunían en los cerca de noventa cafés esparcidos por la urbe. Entre ellos, la Pastelería Florida. Allí, con el aroma de un “tinto” caliente, poetas como León de Greiff o Raúl Gómez Jattin charlaban nomás. El café era una excusa. Mandaban las palabras. “Venían a echar rulo”, dice Antonio, un camarero que lee y subraya un ejemplar de La isla del tesoro. Sin embargo, la explosión violenta de “El Bogotazo” eliminó aquella sana tradición de encuentros, debates y reflexiones. Poco después, el café se convirtió en la estrategia elegida para recuperar el centro de la ciudad. “Colombia es café. No hay país sin este néctar divino”, explica cual sermón parroquial el mesero. Sin embargo, los colombianos no saben mucho de su bebida insignia. Al menos, así lo aseguran algunos estudios. ¿Calificación global? Un 3,9 sobre 10 en una encuesta sobre el café. El estudio dice además que los estratos más altos son los que más saben de este brebaje. ¿Ha perdido el café su rol social? ¿Su valor cohesionador? ¿Desconocen las clases más humildes su importancia y significado? ¿El café ya no es chevere? ¿Ya no es bacan? La atmósfera de los nuevos locales y las pastelerías clásicas del centro de la capital se muestran tozudas. Resisten. Insisten en su importancia. “El café aún está de moda”, me dice María; mientras me sirve una taza con dos bizcochos. Luego, mientras retira una bandeja de marquesas, dulces de guanábana y arequipe, comenta en voz baja: “Cómo va a ser. Esta bebida se inventó aquí y no podemos perder ese honor universal”.

María está herrada. Estudios y tratados dicen y aseguran que el café nació en Etiopía. Allí, en el siglo XI, se hallaron los primeros cafetos. Fue en Abisinia. El suelo africano dio forma a la leyenda de Kadi. Este pastor observó que, tras ingerir unos pequeños frutos rojizos, sus cabras se mostraban más enérgicas y activas. Y así es. Café, del árabe qahwah, significa «estimulante». De Etiopía llegó a Persia, Yemen, Arabia… Y después al mundo. El médico y botánico Léonard Rauwolf, en 1583, la describió con concisión: “Es una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males de estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana, con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunnu”. Escribía sobre un líquido oscuro que llegaría a casi todo el planeta. Aquella pócima curativa es hoy un brebaje que inaugura, cierra o prolonga la jornada de millones de personas en todo el planeta: de uno al otro confín. Abro mi bitácora “gastronómico-viajera” y apunto otra lección: “Quizás somos iguales en las diferencias”.
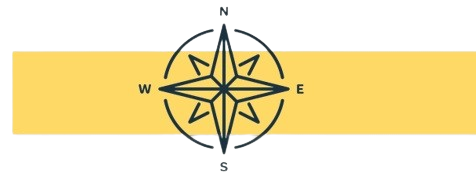
Cuaderno de bitácora 02
Ecuador
La sopa del pueblo
Quito (Ecuador). “Yahuar” es sangre. “Locro” es guiso. Su nombre procede del quechua. El yahuarlocro es una sopa, típica del país donde se encuentra la “Mitad del Mundo”. Elaborada con papas, estómagos, hígado y pulmones de borrego se acompaña de aguacate, cebollas y sangre. Cada madrugada, en diferentes esquinas de las principales urbes de las ciudades ecuatorianas, mujeres de brazos hercúleos preparan este brebaje espeso y colorido. Remueven desgastadas ollas de cobre. Frente a ellas, en ordenadas hileras, braceros, campesinos y chóferes esperan su turno para ingerir una suculenta dosis de hidratos y proteínas. Este caldo viscoso y tupido combate con eficacia tanto el hambre como el frío. En muchos casos, será su principal comida. La más importante de toda su jornada. La única, concretamente. Estas “cocineras” –quizás las que más madrugan de toda la ciudad– aseguran que lo que ellas preparan es “vida líquida”. Para muchos, esta sopa sí es la única fuente diaria de energía y sustento. “Pruebe, mi hijo, que esto sana todos los males”, me dice Antonia. Luego ríe. Y después se limpia el sudor de la frente con un pañuelo amarillento que cuelga de su cintura.
El aroma de los guisos se fusiona con el olor de la carne troceada, las frutas recién lavadas o el pescado fileteado. “Huele a mercado”, me dijo un vendedor otavaleño sin mirarme, a la par que macheteaba con destreza y acelerado cabezas de lechuga. Se asan chanchos, pollos y cuyes al palo, un roedor muy apreciado entre los fogones andinos. “Estas cobayas saben a gloria”, me asegura Ceferina, que no deja de revisar, colocar y recolocar con esmero y delicadeza los cuerpos pelados de estos animales. Atravesados por palos afilados, los conejillos de Indias se doran a la brasa, lentamente. En Quito, el Mercado Central, fundado en 1952, es un “camino” idóneo para conocer la oferta culinaria de Ecuador. En la parte central del recinto, centenares de puestos de comida ofrecen platos elaborados con productos procedentes de todas las regiones: La Sierra, la Costa y el Oriente (territorio amazónico). Dicen que numerosos chefs exploran y curiosean en busca de condimentos y sazones para las recetas que ellos mismos ofrecerán en sus restaurantes boutiques. Incluso, Ferran Adrià desayunó bolón y ceviche en el mercado costeño “Sauces 9” de Guayaquil.Pero no solo es engullir. Hay también un relato. El visitante se siente atraído por una legión de cocineras —en su mayoría mujeres— que compiten no solo con el precio y la calidad de sus platos sino también con un discurso elocuente y argumentado que acompaña a sus sopas, guisos y asados. La gastronomía más ancestral y la retórica más contundente caminan de la mano en este mercado andino.

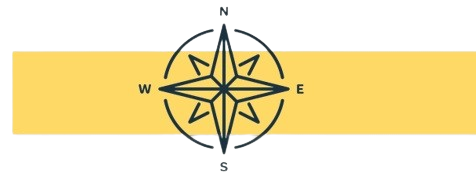
Cuaderno de bitácora 03
Birmania (antigua Myanmar)
La calle
“Fíjate en los puestos con las hileras de clientes más largas”. “No consumas vegetales crudos”. “Evita productos que estén mucho tiempo expuestos al sol”. “Escribe en tarjetas la traducción de los alimentos que te producen alergia”… Las guías de viajes han elaborado directorios sofisticados de consejos para los “osados” que se aventuran a degustar la comida callejera. Solo para mirarla, olearla o incluso “oírla” vale la pena pasear poas calles de Tokyo, Bombay, Hanoi, Bangkok o cualquier ciudad birmana. Bajo el influjo de las costumbres culinarias chinas, indias y tailandesas, las calles de la antigua Myanmar son auténticos museos “vivos” de una gastronomía sencilla y sofisticada al mismo tiempo. Esos tenderetes invitan a paladear un territorio. Y también nos ayudan a entender un país. Y un mundo. Esta tierra aglutina unos 60 millones de habitantes y su gobierno reconoce a más de 135 grupos étnicos. Ubicada entre la India, Bangladés, China, Laos y Tailandia, nos lanza un mensaje muy valioso: aquí vive la mezcla, se crea, se redefine. Y lo saben sus fogones. Especialmente, los callejeros.
Por sus calles es fácil ver comitivas de monjes budistas de túnicas azafrán. Acompaño con sigilo a un grupo de jóvenes religiosos. Los vendedores les entregan frutas, arroz y otros alimentos. En el monasterio presencio algo que no sé todavía entender. Los muchachos devotos de Buda comen. Y el guía me recuerda las tres reglas que han de cumplir. La primera, no dar la espalda a su Dios. La segunda ingerir los alimentos en silencio. Comparten mesa, pero nadie habla. Y la tercera: no disfrutar la comida. Pienso y trato de trabajar la alteridad. El viaje al otro no siempre es fácil. Pero hay que intentarlo. También hemos de evitar la generalización. Pasan los días. Recuerdo el taller de cocina Birmania en el que participé días después. “MrMin Cooking Class”, decía un cartel sobre una choza de una ciudad edificada sobre canales. Estuvimos unas dos horas. El señor Min nos enseñó cómo preparar arroz, fideos y curry. La sopa de Mohinga, los noodles estilo Shan, el khow suey, el be kin… Min explicaba todo con pasión y con una sonrisa imborrable. Reía y hablaba. Probaba y reía. Nunca dejó de reír. Tampoco de disfrutar. Por eso, quizás la gastronomía es una forma de acercarse a la felicidad. Y nadie debería evitarlo. Otra vez, abro la bitácora. Cito a Buda: “Cuando nos alimentamos mantenemos la vida, aumentamos nuestra fortaleza, lucimos más sanos, superamos la angustia y vencemos el hambre y la debilidad». Pienso en la comida como sustento y combustible. Después, recuerdo al cocinero francés Joël Robuchon: “Cuando mi madre nos daba el pan, repartía amor”. Escribo dos palabras para definir lo gastronómico: “lenguaje” y “esperanza”.

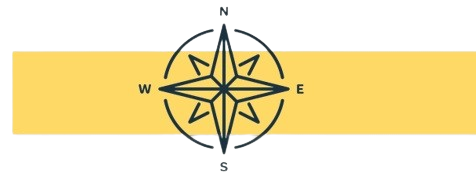
Cuaderno de bitácora 04
Buenos Aires (Argentina) y Arfoud (Marruecos)
La venganza de una pizza
Buenos Aires (Argentina). Pedro de Mendoza bautizó esta ciudad como “Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre”. Pasaron los años, muchos, y hoy el Mercado de San Telmo es una muestra de la paradoja y de lo insólito. Este enclave, que nació en un edificio de 1897, constituye un punto afamado por la compraventa de antigüedades. Pero también de comida. Entre divanes, dagas, lámparas, enciclopedias, retablos y herramientas, todavía resisten algunos puestos de comida y verduras. Son los “últimos supervivientes” de una lonja que llegó a ser la fuente de alimentos de toda la ciudad. Los responsables de estas tiendas explican con melancolía como el mercado ha ido cambiando y, especialmente, porqué siguen empecinados en vender sus alimentos entre el polvo de lo antiguo. “Resistimos. Resistiremos” —me lo dice Antonio, mientras retira unas gotas de aceite que se deslizan por su antebrazo. Proceden de un pedazo de fugazzeta, un tipo de pizza argentina aderezada con cebolla. La come con lentitud. La estampa es altamente informativa. La pizza posee en el suelo argentino muchas razones e interesantes porqués. En el país de la carne, sus habitantes consumen unos 14 millones de unidades al año. ¿Dónde? Cerca de 1.200 pizzerías especializadas se esparcen por su territorio. La pizza constituye una lección de economía, de cultura, de alimento y de vida.

Los italianos la trajeron a Buenos Aires. Luego el plato se reinventó. Nació la llamada “pizza argentina”. Su masa: diferente. Sus tempos: también diferentes. Y un particular toque porteño: claramente diferente. El plato despertó locuras, pasiones y devoción. El cine inmortalizó este fanatismo. «Picsa», un documental de Raúl Manrupe, alude a este fenómeno que desde lo gastronómico llega a lo social. Su importancia es tal que ha robado el trono al legendario plato argentino. En la urbe capitalina, las pizzas han llegado a superar en ventas al asado. Bien por la situación económica, bien por la rapidez, sea como sea, sea por lo que sea, es la comida estrella de la urbe. “Al día, se despachan cerca de 38.000 en la ciudad”. Me cuenta apresurado Juan, que ensarta papeles con pedidos en los clavos de una pizarra. Pero aquí no acaba el cuento. Hay un viaje —cultural y periodístico— al “territorio” de la pizza bonaerense para conocer las historias de aquellos que se dedican a su diseño (existen “diseñadores” de pizzas) y a su preparación. Además, estos testimonios permiten acceder a la crónica de otro viaje: el de centenares de argentinos que emigran a Europa para, en muchos casos… inaugurar una pizzería. Garabateó en mi cuaderno. “Barcelona, 179 nacionalidades extranjeras. ¿La más numerosa? La italiana. Más de 41.000 personas. Algunos “peros” y muchas respuestas. Topó de bruces con otro viaje que conecta con la comida. El viaje migratorio (voluntario o forzoso)”. Meses después, en Arfoud (Marruecos), en un lugar que llaman “la puerta del desierto”, el cocinero me sugiere que pruebe la… pizza marroquí. Se llama Hakim y siempre sonríe. Le miro y no me deja preguntar: “La pizza es de todos. Nosotros también tenemos la nuestra”.
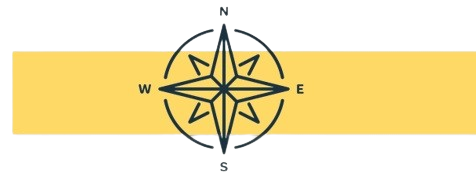
Cuaderno de bitácora 05
Managua (Nicaragua)
La guerrilla del maíz
Managua (Nicaragua). Es el gran alimento de América. Mayas y aztecas lo veneraron. Existen leyendas que aseguran que fue Quetzalcóatl quien puso en los labios de un hombre y una mujer el primer grano de maíz. “Así podrían pensar y trabajar”, me explica Luis, un antropólogo afincado en Centroamérica. Fue alimento y fue también una semilla dotada de poderes mágicos. Su importancia es vital en la gastronomía nicaragüense. También en la mexicana, guatemalteca, hondureña o salvadoreña. Los guerrilleros del Frente Sandinista encontraron en la semilla de este cereal la principal fuente de alimentación. Años después de aquella guerra, el maíz —con el nacatamal (masa de carne, arroz y maíz que se envuelve en hojas de plátano) como símbolo gastronómico— sigue siendo un alimento muy apreciado. Es, sin duda, un ingrediente insoslayable de la dieta centroamericana y posee un rol cohesionador en las familias. A veces, muchas veces, demasiadas veces, sigue siendo el único alimento que llega cada día a muchos de estos hogares.
“Si no hay tortillas de maíz —me explica Santos, un taxista managüense— el día no puede empezar”. Me lo dice mientras me acerca al Oriental. Para unos, un mercado. Para muchos, un monstruo. También, una amenaza. Pero también una fuente de divisas. Lo afirman las autoridades nicaragüenses. Ha llegado a representar entre el 25% y el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Más de 20.000 establecimientos formales. Nadie sabe cuántos informales. Locales de propiedad turca y árabe. Carretones ambulantes que se mueven entre el gentío. Genera alrededor de 50.000 empleos. Cerca de 60.000 personas lo transitan de media al día. Casi 150.000, en las fechas navideñas. Cada jornada se preparan 100.000 platos de comida. Y sus vendedores aseguran que allí es posible encontrar “desde una aguja hasta un misil”.

Comerciantes, vendedores ambulantes y un extraño cuerpo de seguridad recorren las calles de este “gigante” en una estéril misión de poner orden en un lugar que constituye la definición exacta de la palabra caos. Sin embargo, en un territorio de intensa actividad símica y volcánica, las callejuelas desordenadas, junto a la masificación de tiendas y personas, convierten el enclave en una bomba de relojería. Un incendio, un temblor o incluso una fuerte tormenta podrían convertir el mercado en una trampa mortífera. “Este mercado es como un mundo. O como un planeta”, me comenta Alfonso, un vendedor de capazos y cestas de mimbre. Poco se ha hecho al respecto. Hay argumentos para no hacer nada. Hablan los datos. Cada mes: 100 millones de dólares. Este mercado, el más grande de Nicaragua y uno de los más grandes de toda Centroamérica, es un caleidoscopio de historias. Y es un recordatorio para el que viaja para aprender. Apunto en mi libreta: “No hay vida sin mercados. No hay mercados sin comida. Y al revés”.
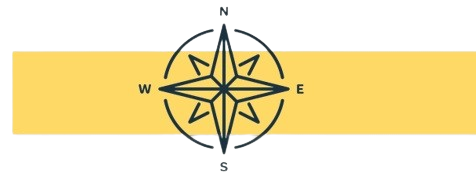
Cuaderno de bitácora 06
Santo Domingo (R. Dominicana)
Leyendas líquidas
Santo Domingo (R. Dominicana). Dicen que evita los divorcios. Aseguran que combate la disfunción eréctil. Le llaman la “viagra” líquida. La ofrecen en frascos de todos los tamaños y formas. Lista para consumir o preparada para que el cliente la macere en su casa. La “mamajuana” es un licor que elaborado con ron, miel, canela y corteza de árboles (especialmente, tacos de madera de un tronco denominado “Brasil”). A veces, añaden conchas y trozos de caracolas. Algunos atribuyen su origen a las recetas y brebajes que los esclavos africanos trajeron a América en el siglo XVI. Este preparado, que también compran los lugareños, se ofrece a los turistas bajo una lluvia de argumentos que se mueven entre lo sobrenatural y lo humorístico. “Mi hijo, venga aquí, acérquese. Lléveselo. Pa’ que no se me quede soltero”, me ofrece, entre carcajadas, Yamille, una mujer obesa y risueña, que regenta una tienda de la zona colonial.
A unos kilómetros de allí, el Mercado Modelo es un buen lugar para conseguir esta pócima y otros productos de la isla. Este enclave de la capital, que tiene más de 70 años, fue inaugurado en el año 1942 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hoy es un icono de la ciudad. Dicen que allí se encuentra el mejor café, el mejor plátano y la mejor caña de azúcar. Entre sus laberínticos pasillos, deambulan turistas, comerciantes dominicanos y una creciente comunidad haitiana que ha comenzado a vender extrañas frutas como el ñamé. Es un mercado. Pero constituye también una “fotografía” sociopolítica de la isla: dominicanos, haitianos y turistas. “Aquí somos gente de todos los lugares. Todos hermanos. Vendemos lo que nos da la tierra. Amén”, susurra Jerónimo, al tiempo que ordena sus mangos y sandías.
La comida: un viaje
La palabra mercado —del latín mercatus—procede del verbo “mercari”: comprar. Relacionada con el mítico Mercurio, hijo de Júpiter y dios del comercio, dio lugar a las voces: “mercadería”, “merced” o “mercenario”. Un mercado es un lugar donde se tratan las mercancías. Esto es: donde se compra y donde se vende. Un mercado es, ante todo, un punto de encuentro. Por tanto: une. Compradores y vendedores se dan cita en él. Unos ofrecen. Otros buscan. Y muchos deambulan sin rumbo por sus pasillos, corredores o callejuelas. Hay quien se sienta simplemente a observar a los que transitan afanados. Miran. Observan. Estudian.
Decía el historiador Murray Newton Rothbard que los intercambios han sido la base de nuestra vida. Y que, sin ellos, no existiría la economía y tampoco las sociedades. En plazas adoquinadas o en parcelas de tierra; al aire libre o bajo cobertizos; fijos o nómadas; caóticos y elegantes… Los mercados tienen mucha información. En esos lugares pasan “cosas”. Llegan “cosas”. Y se encuentran personas. De aquí y de allí. Los grandes viajes y los grandes viajeros tuvieron —muchas veces, casi todas las veces— como objetivo, pretexto o excusa un producto o un mercado.Por ello, es necesario contar las historias que habitan en todo lo que comemos y bebemos. Desde los mercados hasta las mesas de cantinas, paladares, restaurantes y puestos de comida ambulante.

Todo buen viaje es —o podría ser— una buena aventura de exploración gastronómica. Los mercados, las despensas y las cocinas ofrecen al viajero una fuente sugestiva de información. Nos cuentan sobre el lugar visitado y sus habitantes. Cada cultura atesora historias, anécdotas, recetas y secretos vinculados con los alimentos y con su preparación. Como apuntó el jefe de cocina y divulgador Anthony Bourdain la comida es todo lo que somos. “Es una extensión del sentimiento nacionalista, el sentimiento étnico, su historia personal, su provincia, su región, su tribu, su abuela. Es inseparable —subrayaba— de lo que uno es”.
El primer desafío se encuentra en “la mirada del viajero”. Esto es: mirar más allá. Asurbanipal Sardanápalo, el último rey de Asiria, famoso por ser uno de los pocos monarcas de su época que sabía leer y escribir, apuntó: “Caminante: come, bebe y que nada más te importe”. El viajar y el comer están estrechamente unidos. Hay un viaje estimulante y necesario desde los mercados hasta las cocinas y las despensas de diferentes ciudades del mundo. Muchas veces, en ese “deambular”, encontramos y nos encuentran historias convertidas en una especie de “termómetro” improvisado capaz de medir el pulso económico, social o sanitario de una ciudad y de todo un país.
La gastronomía ‘cuenta’
Dijo Séneca que “el vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza”. El pensador, político y escritor romano ensalzaba las virtudes de la uva y sus derivados. Y, de alguna manera, de cómo lo que bebemos y comemos “viaja” más allá del estómago. Hablaba del alma. Y del fin de la tristeza. Todo se conseguía bebiendo. Apuntó también otro filósofo, Epicteto, que “lo importante no es lo que se come, sino cómo se come”. Existe aquí una clara alusión al proceso, a la puesta en escena, a la preparación, al cuidado. Y, por qué no, a la cocina convertida en oficio, ciencia o arte. Tiempo después, Miguel de Cervantes dijo que en el estómago residían los secretos del buen vivir. “Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago”, apuntaba el padre del Quijote. Salud y cocina. Comida que sana. O también que mata. Más tarde, el enciclopedista francés Diderot incidió en ello. Nos advertía que en la sociedad hay dos clases de personas, los médicos y los cocineros “Unos trabajan sin descanso —apuntaba— para conservar nuestra salud y los otros para destruirla, con la diferencia de que los últimos están más convencidos de lo que hacen que los primeros”.
El viaje sigue, por suerte. Este texto es —quiere ser— una invitación a buscar, analizar y reportear vidas anónimas que “viajan” por el mundo de las recetas, los mercados y las despensas del mundo. Estos países no son un todo. Solo son una evidencia. Dan forma a un “viaje” por el territorio del comer. Y refuerzan un supuesto decisivo, una hipótesis de vida: la gastronomía es un “lugar” de historias. La gastronomía cuenta.
Santiago Tejedor es periodista de viajes, profesor y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Mañé i Flaquer de Periodismo Turístico que convoca el Ayuntamiento de Torredembarra y la Demarcación de Tarragona del Colegio de Periodistas de Catalunya; ha ganado la Beca Carles Rahola que organiza el Ayuntamiento de Girona y el Premio de Investigación Periodística Montserrat Roig que convoca el Ayuntamiento de Barcelona. Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la UAB (Premio Extraordinario de Doctorado-2006) y Doctor en Ingeniería de Proyectos por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Coordinador general del grupo de investigación Gabinete de Comunicación y Educación. Coordina la Expedición Tahina-Can y es director del Máster en Periodismo de Viajes de la UAB. Ha sido monitor de la Ruta Quetzal en su edición 2004. Ha publicado libros, crónicas y reportajes sobre guerrilleros que conocieron al Che; los bateyes o ciudades fantasmas de la frontera entre Haití y Dominicana; una reserva india en el límite entre Estados Unidos y México; la vida de los iwia y los kaibiles, soldados de élite de Ecuador y Guatemala; el día a día de los taxistas de Tijuana; la cotidianeidad de los rarámuri o tarahumaras que recorren a pie –“para que el mundo no desaparezca”– las Barrancas del Cobre en la Sierra Madre mexicana; o el trabajo de un grupo de investigadores en una estación científica del Parque Nacional del Yasuní (Amazonía ecuatoriana). Posee el título honorífico “Egregius Educator”, otorgado por el Consejo Superior de Dirección de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) de Managua (Nicaragua). Posee el reconocimiento como “Visitante distinguido” de la Universidad Tecnológica de Honduras.